
Noviembre en la Ventana
En la repisa interior de una antigua ventana vivía una hoja amarilla. No tenía recuerdos precisos, solo impresiones: un rumor de ramas, un cielo abierto, un sol que alguna vez fue suyo. Después, un viento juguetón la había arrancado del árbol sin pedir permiso y la había dejado allí, apoyada en la madera gastada. Y así, sin plan ni destino, la hoja se quedó a vivir.
La ventana pertenecía a un pequeño departamento de ciudad, en un tercer piso sin elevador. No era especial, pero noviembre sí lo consideraba así. Para él, aquella repisa era un escenario sagrado: un umbral entre lo que termina y lo que empieza.
Cada día, sin fallar, noviembre llegaba.
No lo hacía con estruendo ni dramatismo. Nunca golpeaba, nunca empujaba. Simplemente aparecía, como quien sabe que es bienvenido. Entraba por la rendija del cristal viejo, dejando que su brisa tibia se deslizara por la sala, por la alfombra, por los marcos de fotos, hasta llegar a la hoja.
—Buenos días, pequeña —susurraba, siempre con voz de lana y otoño—. ¿Dormiste bien?
La hoja se estremecía apenas, como si despertara de un sueño que todavía quería sostener. Le encantaba la forma en la que noviembre hablaba: no con prisa, sino con paciencia. Cada palabra suya parecía caer despacio, como copos que aún no eran nieve.
—Dormí —respondía la hoja—, aunque tuve miedo de que el viento me llevara lejos mientras nadie miraba.
Noviembre sonrió. O al menos, así lo sintió la hoja. Era difícil saber cómo sonreía un mes, pero ella podía escucharlo en la forma en que movía el aire: cálido, redondo, seguro.
—Conmigo no hay viento que arranque —dijo él—. Yo no vengo a llevarte, vengo a sostenerte.
Esa mañana, como tantas otras, noviembre trajo consigo aromas nuevos. A café recién hecho del piso de abajo. A pan tostado del departamento del frente. A manzanas horneadas de algún lugar desconocido. Le gustaba cargar olores como si fueran cartas sin remitente, depositarlas en ventanas, y esperar a que alguien sonriera.
Porque noviembre vivía para eso: para los gestos pequeños.
La hoja observaba todo desde su repisa privilegiada. Miraba a la mujer de la esquina barrer la vereda con pausas largas, disfrutando el sonido de las hojas secas. Miraba parejas que ya no caminaban rápido, sino al ritmo del clima. Miraba perros con suéteres ridículos pero felices, humanos que respiraban hondo antes de entrar al metro, niños pateando montoncitos de hojas como si fueran montañas de oro.
—Todos parecen más amables en este mes —comentó un día la hoja.
—Es porque recuerdan —respondió noviembre—. Octubre les agitó el corazón. Diciembre les exigirá brillo. Pero yo… yo les doy permiso para quedarse quietos.
La hoja guardó silencio. Le gustaba eso: que noviembre no quisiera nada a cambio. Que no pidiera metas ni celebraciones ni decisiones. Que no prometiera eternidades ni dijera “el año se acaba, apúrate”. No. Noviembre era un descanso.
Un miércoles, noviembre llegó más lentamente que de costumbre. Su brisa entró como si temiera despertar a alguien. La hoja lo notó: los detalles eran su especialidad.
—¿Estás triste? —preguntó.
—No. Solo estoy… contemplando —contestó noviembre.
La hoja sabía que “contemplar” era una palabra grande, reservada para quienes entienden que mirar y ver no son lo mismo.
—¿Contemplando qué?
—A ti.
La hoja sintió un cosquilleo extraño, casi vergonzoso, como si estuviera siendo observada desnuda.
—Pero si no soy nada —dijo—. Ni siquiera tengo raíces. Ya dejé de ser parte de un árbol. Soy apenas un recuerdo. Estoy seca, pequeña, frágil.
Noviembre se acercó, envolviéndola con aire que olía a madera húmeda y mandarina.
—Eres la prueba de que lo hermoso no necesita durar para ser real —susurró—. Eres final, y por eso mismo, celebración.
La hoja no había pensado en eso nunca. Creía que valor era sinónimo de permanencia, que su importancia había quedado atrás, colgada de una rama. Pero noviembre veía distinto. Él entendía la belleza de lo que ya cumplió su propósito.
A lo largo de los días, noviembre fue trayendo visitas silenciosas: un rayo de sol perezoso que se acostaba sobre la repisa como un gato; una corriente de aire que olía a chimenea encendida en alguna casa lejana; una nube gris que dejaba caer apenas tres gotas, como ensayo de invierno.
Cada elemento del mundo parecía tener una conversación privada con la hoja.
—No sabía que podía sentir tanto —le dijo ella una tarde.
—Es que nunca te habías detenido —respondió noviembre—. La mayoría no sabe. Pierden su vida queriendo llegar a algún lugar sin mirar donde están.
La hoja pensó en eso largo rato. Tal vez el árbol donde nació siempre estuvo apurado: creciendo, brotando, resistiendo tormentas. Nunca hubo tiempo para notar el brillo exacto del sol en las mañanas. Nunca hubo silencio. Nunca hubo pausa.
Pero ahora sí.
Y la pausa se sentía como un regalo.
Un viernes, noviembre decidió abrir la ventana por completo. No todos los días hacía eso, pues le gustaba respetar la intimidad del hogar. Pero ese día sintió que era necesario. El aire entró y bailó con las cortinas, despertando a los muebles, acariciando las paredes descascaradas. La casa pareció estirarse, como si hubiera dormido demasiado tiempo.
La hoja, emocionada, creyó que era hora de irse. Que noviembre la invitaba a volar.
—¿Quieres que me vaya? —preguntó temblorosa.
Noviembre negó con suavidad.
—No. Quiero que sientas el mundo sin miedo.
La hoja cerró los ojos —o algo parecido a cerrarlos— y dejó que la brisa la rodeara. No se movió ni un milímetro, pero viajó igual. Sintió parques, panaderías, bibliotecas, bicicletas mojadas por rocío, bufandas, manos frías buscando otras manos, campanas lejanas, calles húmedas iluminadas por faroles amarillos.
Sintió pertenencia.
Cuando noviembre volvió a cerrar la ventana, la hoja estaba distinta. No físicamente —seguía seca, pequeña, frágil—, pero ya no se sentía menos por ello.
—Gracias —dijo—. Pensé que había llegado al final.
—Lo hiciste —respondió noviembre—. Y qué maravilloso final estás teniendo.
Los días siguieron así: lentos, generosos, dorados. Y aunque la hoja sabía que diciembre vendría pronto, no temía. Porque ya había aprendido que lo hermoso no es eterno, pero sí suficiente.
Una mañana, sin drama ni despedida, noviembre se detuvo frente a la ventana.
—Me voy —anunció—. Pero el mundo seguirá siendo amable, si lo miras como lo miraste conmigo.
La hoja no lloró. No podía. Pero si hubiera podido, lo habría hecho.
—Prometo recordarte —dijo.
Noviembre sonrió por última vez.
—Ese es mi verdadero regalo.
Y se fue.
La hoja permaneció en la repisa, brillante bajo un rayo de sol tímido de diciembre. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero eso ya no importaba.
Porque había entendido que existir —solo existir— ya era suficiente maravilla.

Noviembre: donde los finales aprenden a brillar.
¡Gracias por leer “Noviembre en la Ventana“! Esta es una historia de una serie creada para lectores ávidos y estudiantes de español que desean disfrutar de relatos cautivadores mientras practican el idioma. ¡Sigue atento para más historias y consejos de lenguaje que enriquecerán tu aprendizaje!
Explora más cuentos cortos en español e inglés visitando la sección de:
Short Stories / Cuentos Cortos
💭✨💫
Cuando el mundo pierde su brillo, tu mente vaga inquieta o tu corazón carga un peso invisible, deja que una historia abra la puerta a lo imposible. Solo una página, una frase, una palabra… y de pronto estás en otro universo, donde la imaginación pinta lo ordinario con colores de ensueño y transforma los instantes más simples en pura magia.
💛¿Te gustó? ¡Dale a ese botón de me gusta! 💛



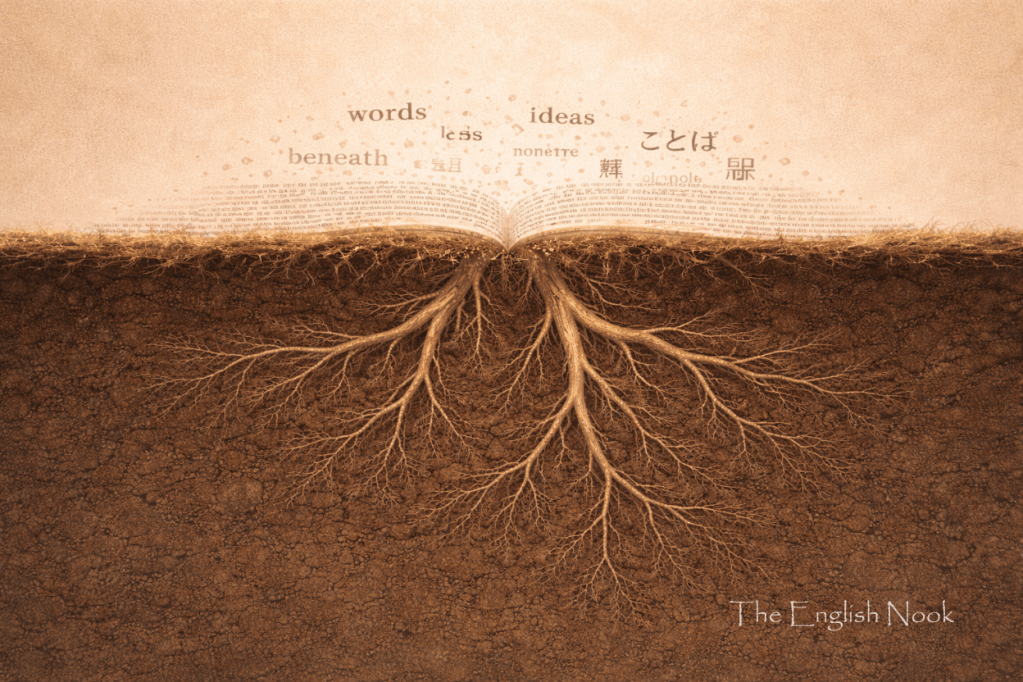

Leave a comment