
Estación Libertad
Decían que el tren no tenía horario, ni ruta fija, ni destino conocido.
Algunos aseguraban que solo aparecía cuando la luna estaba roja como una herida; otros juraban que se manifestaba al amanecer, justo cuando la neblina era tan espesa que uno podía perderse dentro de ella sin moverse del sitio. Nadie coincidía en los detalles, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: solo aquellos que habían dejado de pertenecer al mundo podían verlo.
Clara lo había escuchado desde niña. Las historias sobre el Tren de la Libertad circulaban como leyendas contadas en voz baja por quienes, hastiados del orden y de las normas, soñaban con desaparecer. Ella siempre pensó que eran cuentos para gente cansada. Hasta que el cansancio la alcanzó a ella.
Los días de Clara se habían vuelto idénticos. La oficina, el reloj, las luces artificiales. Las órdenes, las expectativas, la sonrisa forzada que debía mantener incluso cuando el alma se le agrietaba. No recordaba cuándo había dejado de desear algo propio; solo obedecía. Por eso, aquella noche en que decidió caminar sin rumbo, con los zapatos en la mano y la mente vacía, el tren la encontró.
No supo en qué momento llegó al viejo andén. Estaba cubierto de hierba y óxido, como si el tiempo lo hubiera olvidado. El aire tenía un olor metálico, antiguo. Y entonces lo oyó: un silbido grave, profundo, que hizo temblar el suelo. De entre la niebla emergió una silueta oscura, imponente. Las ruedas parecían girar sin tocar los rieles, y los vagones brillaban con una luz tenue, casi líquida.
El revisor la esperaba. No dijo palabra; solo asintió, con una mirada que parecía saberlo todo.
Clara subió. Y el tren partió.
Durante el viaje, nada fue estable. Por las ventanas pasaban paisajes imposibles: un bosque de relojes que latían como corazones, mares suspendidos en el cielo, ciudades sin sombra. Las estrellas cambiaban de lugar, y el tiempo se doblaba sobre sí mismo. No había ruido, solo el murmullo constante del tren, como si respirara.
Clara sintió que algo dentro de ella se desprendía: la culpa, el miedo, la costumbre.
Por primera vez en años, no debía ser nadie.
Entonces el tren se detuvo.
Un cartel colgaba torcido sobre un arco de piedra: ESTACIÓN LIBERTAD.
El aire allí era diferente, tan puro que casi dolía respirarlo. El cielo cambiaba de color con cada parpadeo: ahora azul, luego dorado, luego violeta. No había guardias, ni calles, ni fronteras. Cada persona que veía parecía vivir en un mundo propio: unos reían solos, otros volaban, otros hablaban con árboles o se convertían en viento. Nadie juzgaba, nadie prohibía.
—Aquí todo es tuyo —le dijo una mujer que pasaba—. Lo que desees, lo tienes. Lo que temas, desaparece. Aquí no existen los límites.
Y era cierto. Clara pensó en el mar, y el mar apareció frente a ella. Deseó una casa, y esta se formó, luminosa y cálida. Por un tiempo —¿días, meses, siglos?— fue feliz. La libertad era embriagadora. Pero luego vinieron los matices.
Pronto descubrió que la libertad absoluta tenía un precio.
No había leyes, pero tampoco acuerdos. No había prohibiciones, pero tampoco compromiso. Cada uno vivía en su propio universo, y los universos no se tocaban. Si alguien deseaba algo, lo tomaba; si alguien destruía algo, simplemente lo reconstruía. Nada tenía consecuencias, y por tanto, nada tenía valor.
Clara comenzó a sentir el vacío de lo ilimitado. Caminaba por calles que nadie había construido, rodeada de gente que no necesitaba a nadie. La ausencia de reglas se convirtió en silencio, y el silencio en soledad. Recordó, con un nudo en la garganta, el ruido del mundo real: las conversaciones, los errores, los límites que daban forma a las cosas. Allí no había forma, ni sentido, ni historia. Solo existencia sin dirección.
Un día —si es que allí existían los días— vio de nuevo el tren. Estaba igual que la primera vez, inmóvil, esperando. El revisor, con su rostro inmutable, le abrió la puerta.
Clara se quedó quieta. Sabía que, si subía, tal vez volvería al mundo de los relojes, de los “no” y los “todavía no”. Pero también al mundo donde las decisiones tenían peso, donde las palabras dolían o curaban, donde amar implicaba riesgo.
La verdadera libertad, pensó, quizá no consistía en poder hacerlo todo, sino en elegir conscientemente qué no hacer.
Entró al vagón. El tren arrancó con un silbido melancólico y desapareció en la bruma.
Nadie sabe si regresó al mundo de los hombres o a otro distinto. Solo quedó flotando en el aire la pregunta que cada viajero de la Estación Libertad debe hacerse antes de desaparecer:
¿Qué sería de nosotros si nada nos atara… ni siquiera a los demás?

A veces, para ser realmente libre, hay que elegir qué no hacer.
¡Gracias por leer “Estación Libertad“! Esta es una historia de una serie creada para lectores ávidos y estudiantes de español que desean disfrutar de relatos cautivadores mientras practican el idioma. ¡Sigue atento para más historias y consejos de lenguaje que enriquecerán tu aprendizaje!
Explora más cuentos cortos en español e inglés visitando la sección de:
Short Stories / Cuentos Cortos
💭✨💫
Cuando el mundo pierde su brillo, tu mente vaga inquieta o tu corazón carga un peso invisible, deja que una historia abra la puerta a lo imposible. Solo una página, una frase, una palabra… y de pronto estás en otro universo, donde la imaginación pinta lo ordinario con colores de ensueño y transforma los instantes más simples en pura magia.
✨ ¿Te gustó? ¡Dale a ese botón de me gusta! ✨



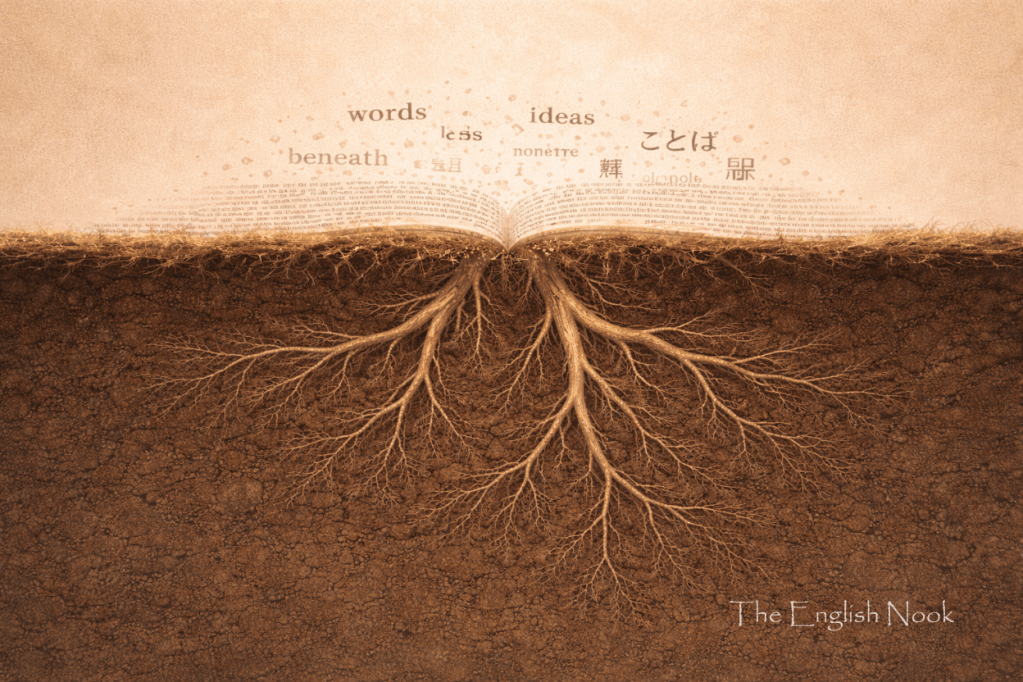

Leave a comment