
La Expedición del Tiempo Desordenado
Nadie recordaba quién había organizado la expedición, pero todos estábamos allí, con un mismo impulso: partir. Éramos seis.
El relojero, que llevaba colgados de su cinturón relojes que nunca marcaban la misma hora.
La botánica, que afirmaba poder escuchar a las plantas respirar.
El astrónomo, cuyos ojos parecían reflejar siempre un cielo diferente.
Una niña que decía venir del futuro y nunca dormía.
Una mujer sin sombra, que no hablaba, pero siempre caminaba un paso detrás de todos.
Y yo, el escriba, que registraba cada cosa sin comprender por qué.
Partimos al amanecer desde un puerto que nadie reconocía. Los mapas eran inútiles: la isla que buscábamos solo existía los martes, según las coordenadas que alguien —o algo— había escrito en una hoja sin tinta visible. El mar se extendía como un espejo líquido, tan claro que podíamos ver el reflejo de las nubes bajo la superficie.
Durante los primeros días, el viaje fue sereno, aunque el tiempo ya comenzaba a comportarse de manera extraña. Los relojes del capitán se desajustaban solos; el sol parecía avanzar, detenerse, retroceder. A veces, cenábamos antes de almorzar. A veces, despertábamos antes de haber dormido.
El tercer día, el relojero comenzó a delirar. Decía que podía oír los segundos arrastrando pequeñas cadenas sobre la cubierta. Lloraba, suplicando que el tiempo dejara de seguirlo. La botánica, por su parte, pasaba horas observando los brotes que traía consigo: juraba que algunas flores se marchitaban antes de abrirse, como si el futuro las hubiera agotado antes de nacer.
El astrónomo pasaba las noches mirando al cielo, aunque las estrellas cambiaban de posición cada vez que parpadeaba. Una noche me dijo, sin apartar la vista:
—El firmamento se está reescribiendo. No sé si es el cielo el que cambia o si somos nosotros quienes nos movemos en otra dirección del tiempo.
Cuando por fin divisamos la isla, no sabíamos si habían pasado tres días o tres años. Parecía una tierra suspendida entre el amanecer y el anochecer. La mitad estaba bañada por una luz dorada, la otra por una penumbra azulada. Las aves volaban hacia atrás, y el mar alrededor latía como un corazón.
En el centro de la isla encontramos un reloj colosal, hecho de arena flotante. No tenía agujas: los granos subían y bajaban, formando figuras que cambiaban constantemente. Cada grano contenía una imagen diminuta: escenas de nuestras propias vidas, algunas que recordábamos, otras que jamás habíamos vivido. Vi, por ejemplo, una imagen de mí mismo escribiendo estas mismas líneas… pero con una mano envejecida que aún no poseía.
La niña del futuro habló entonces con voz tranquila:
—Esta isla no está en el mapa porque no pertenece al tiempo. Es una grieta. Aquí el pasado, el presente y el futuro se desordenan hasta confundirse.
La mujer sin sombra la miró fijamente y susurró por primera vez desde el inicio del viaje:
—Entonces debemos decidir en qué orden queremos existir.
Esa frase nos congeló. Nadie sabía qué significaba exactamente, pero todos comprendimos su gravedad. Si el tiempo estaba roto, tal vez también lo estaba nuestra existencia.
Intentamos regresar al barco, pero el mar había cambiado. Ya no era agua: era una corriente de minutos líquidos, cada ola una fracción de vida. Al avanzar, envejecíamos o rejuvenecíamos sin control. El relojero fue el primero en desaparecer, tragado por su propio tic-tac; solo quedó su cinturón de relojes, que ahora latían como corazones diminutos.
La botánica, intentando salvar sus plantas, se transformó lentamente en una red de raíces que se extendió por la arena. Su cuerpo se fundió con el suelo, y del lugar donde cayó brotó un árbol que exhalaba un aroma a memoria.
El astrónomo gritó que había encontrado una constelación en el mar, y se lanzó hacia las olas de minutos, desapareciendo entre reflejos de estrellas que nadie más podía ver.
La niña y la mujer sin sombra se internaron en el bosque del crepúsculo, tomadas de la mano. No sé si se perdieron o si simplemente caminaron hacia otro instante de la realidad.
Yo me quedé solo, escribiendo. Pero pronto noté algo imposible: las palabras aparecían antes de que las pensara. Las frases se completaban solas. La tinta sabía lo que iba a escribir antes que mi mente. Comprendí entonces que quizá no era yo quien relataba la historia, sino otra versión de mí mismo, en otro punto de ese laberinto temporal.
Y así entendí la confusión: la expedición nunca buscó la isla; la isla nos buscaba a nosotros. No era un lugar, sino un estado del tiempo, un espejo en el que la realidad se doblaba para preguntarse por su propia existencia.
El reloj de arena flotante giró una vez más. Todo se desvaneció.
Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación desconocida, con esta historia escrita frente a mí. La firma al final no era la mía, aunque tenía mi nombre.
Y en el margen, una sola nota, escrita con otra caligrafía:
“No recuerdes el orden de las cosas. El tiempo no lo soportaría.”

Cuando el tiempo se rompe, la historia empieza a recordarte a ti.
¡Gracias por leer “La Expedición del Tiempo Desordenado“! Esta es una historia de una serie creada para lectores ávidos y estudiantes de español que desean disfrutar de relatos cautivadores mientras practican el idioma. ¡Sigue atento para más historias y consejos de lenguaje que enriquecerán tu aprendizaje!
Explora más cuentos cortos en español e inglés visitando la sección de:
Short Stories / Cuentos Cortos
💭✨💫
Cuando el mundo pierde su brillo, tu mente vaga inquieta o tu corazón carga un peso invisible, deja que una historia abra la puerta a lo imposible. Solo una página, una frase, una palabra… y de pronto estás en otro universo, donde la imaginación pinta lo ordinario con colores de ensueño y transforma los instantes más simples en pura magia.
✨ ¿Te gustó? ¡Dale a ese botón de me gusta! ✨



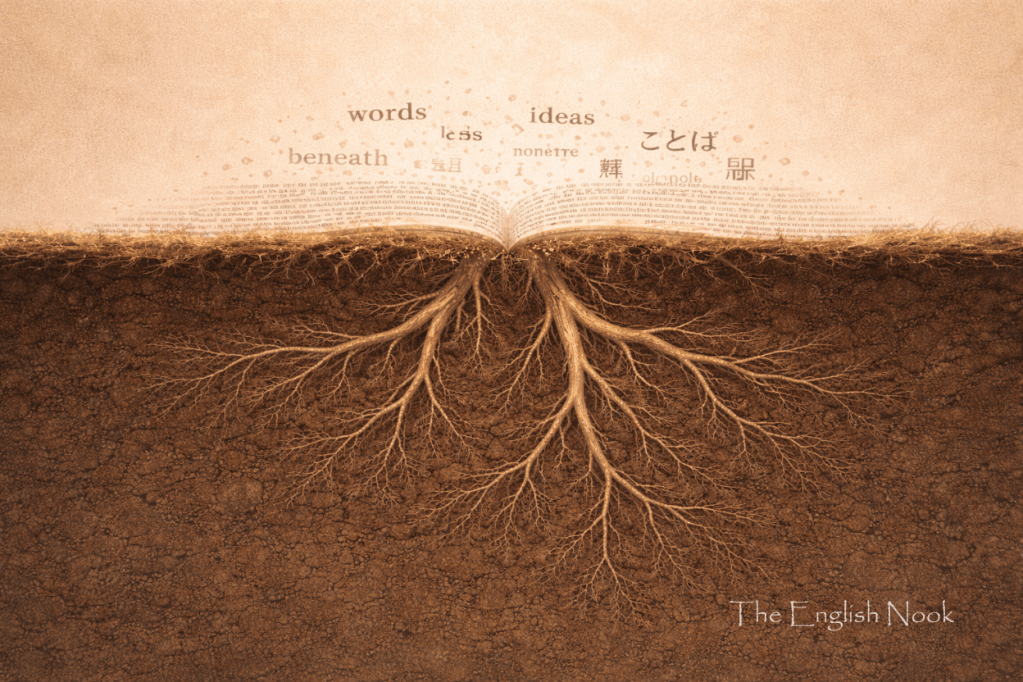

Leave a comment