
Un Rebaño en el Alma
En un rincón olvidado de las montañas, vivía Saúl, un pastor sin ovejas. Las malas cosechas y las tormentas habían arrebatado a su rebaño, y el pueblo cercano lo consideraba una figura trágica, alguien cuya vida había perdido su propósito. Pero Saúl, lejos de lamentarse, seguía subiendo cada día a las colinas con su cayado en mano. Decía que no buscaba ovejas, sino algo más importante.
En sus caminatas, Saúl hablaba con el viento, con las sombras de los árboles y con las piedras del camino. Los niños del pueblo lo espiaban, intrigados, y aseguraban haber visto luces extrañas en los lugares donde se detenía. “El viejo se ha vuelto loco”, murmuraban los adultos. Pero Saúl nunca se defendía; seguía subiendo, día tras día, como si una misión secreta lo impulsara.
Una noche de luna llena, un viajero llegó al pueblo. Había oído hablar del pastor y quiso seguirlo. Al amanecer, encontró a Saúl en lo alto de la colina más alta, observando el horizonte. Cuando le preguntó qué hacía, Saúl respondió:
—Cuidar un rebaño no siempre significa contar ovejas. A veces, cuidamos lo que no podemos ver, pero que está en todas partes.
El viajero, intrigado, decidió acompañarlo. Durante horas caminaron en silencio, hasta que llegaron a un claro donde el aire parecía vibrar. Allí, Saúl alzó su cayado y golpeó suavemente el suelo. Una brisa cálida atravesó el lugar, y el viajero sintió algo extraordinario: una paz profunda, como si todos sus temores y dudas se desvanecieran.
—¿Qué es este lugar? —preguntó con la voz temblorosa.
—Es el corazón de la montaña —respondió Saúl—. No tiene ovejas, pero guarda algo mucho más valioso: las almas de quienes necesitan encontrar su camino.
El viajero nunca supo cuánto tiempo pasó allí, pero al regresar al pueblo, Saúl había desaparecido. En su lugar, encontró el cayado del pastor clavado en la tierra, rodeado de flores que nunca antes habían crecido en ese terreno rocoso.
El viajero regresó al día siguiente, con un ramo de flores frescas en las manos, dispuesto a dejar su ofrenda al misterioso anciano que había conocido en la tormenta. Subió de nuevo a la colina, buscando al viejo pastor, pero al llegar al lugar, no encontró rastro alguno de su presencia. El árbol donde lo había visto la noche anterior estaba vacío, las huellas que había dejado en la tierra desaparecieron, y el aire parecía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Solo una cosa permanecía: un cayado clavado en el suelo, justo en el mismo lugar donde el viejo le había hablado. Era una pieza simple, gastada por el paso de los años, pero en su base había un símbolo tallado, un signo que el viajero no pudo reconocer.
Intrigado y con el corazón lleno de una sensación extraña, el hombre regresó a su hogar. Al entrar, encontró a su nieta, una niña de ojos curiosos y alma inquieta. Se sentó frente a ella y comenzó a contarle la historia de su encuentro con el pastor en la colina, de cómo había seguido sus pasos por la montaña, y cómo, al final, encontró el cayado clavado en la tierra, como si alguien lo hubiera dejado allí para que fuera visto, pero nadie estuviera allí para reclamarlo.
La niña escuchó en silencio, su rostro reflejaba la misma confusión que él sentía. Cuando terminó la historia, ella lo miró fijamente, sus ojos brillando con una claridad que le pareció extraña. Después de unos momentos de silencio, la niña rompió la quietud con una voz suave pero firme.
—Abuelo, ese cayado es tuyo…
El viajero la miró con desconcierto. ¿Cómo podía ser? Había sido un pastor anciano, un hombre que nunca había visto antes. La niña, viendo su confusión, se levantó y, con una calma inusitada, fue a una estantería donde guardaban viejas reliquias familiares. Sacó un pequeño objeto de madera, envejecido y gastado por el tiempo, y lo sostuvo frente a él. Era un cayado, el mismo símbolo, la misma forma.
—Este cayado… —dijo ella en voz baja—, siempre estuvo en la familia. Abuelito, ¿no recuerdas?
El viejo miró el cayado con detenimiento, observando los detalles de la madera envejecida, el símbolo tallado con una precisión que ya no recordaba haber hecho. De repente, una chispa de comprensión iluminó su mente. El pastor, ese hombre que había encontrado en la montaña, ya no parecía ser otro. Era él, era su propia figura reflejada en la niebla del tiempo. El cayado, tan familiar, había estado allí todo el tiempo. Pero el qué, el por qué, y el cómo de esa situación comenzaron a desvanecerse en un remolino de confusión.
Un frío recorrió su espalda al darse cuenta de que su mente le había jugado una mala pasada. Durante cuánto tiempo había vivido entre la realidad y la fantasía, entre el presente y los ecos de un pasado que, tal vez, nunca había existido como pensaba. ¿Había sido un pastor? ¿Realmente había tenido un rebaño que cuidar alguna vez? La verdad se desvanecía, como un sueño al despertar. Pero, de alguna manera, la respuesta no importaba.
Miró a su nieta, con su calma protectora, con una serenidad que le hizo sentir algo profundamente reconfortante. El rebaño que había estado buscando durante tanto tiempo, tan real como los recuerdos perdidos, era su familia. Y ella, con su tranquila mirada y su presencia, era el sostén de todo lo que necesitaba. El rastro de su confusión, por un momento, se disipó como una nube en el horizonte.
Sonrió. Esa sonrisa cálida que solo los años pueden definir, y la miró con ojos llenos de amor y de un entendimiento silencioso. Sin prisas, sin la necesidad de explicar más, como si ese momento fuera suficiente para abrazar la verdad, o al menos su versión de ella.
—No recuerdo si ya comiste, pero… ¿te gustaría que fuéramos a la esquina por un helado?
La niña, al escucharle, comprendió sin esfuerzo, como si ya supiera todo lo que él no había dicho en palabras. Su rostro se iluminó con una sonrisa sana, llena de complicidad y amor.
—Vamos, pero uno de agua. Ahora, con este calor, otro de leche en la tarde… seguro no nos caerá bien.
El viejo asintió, y juntos, salieron a la esquina bajo el sol radiante, dejando atrás las dudas y el enigma del pastor sin rebaño. En ese pequeño gesto, en ese simple acto de caminar juntos, el abuelo y su nieta encontraron su verdad, una que no dependía de recuerdos difusos, sino de la conexión silenciosa que compartían. A veces, no era necesario entender todo; bastaba con seguir el camino que, día tras día, les llevaba hacia algo más importante que cualquier pregunta sin respuesta: el cuidado mutuo, el vínculo invisible que siempre había sido su verdadero rebaño.

¡Gracias por leer “Un Rebaño en el Alma“! Esta es la novena historia de una serie creada para lectores ávidos y estudiantes de español que desean disfrutar de relatos cautivadores mientras practican el idioma. ¡Sigue atento para más historias y consejos de lenguaje que enriquecerán tu aprendizaje!




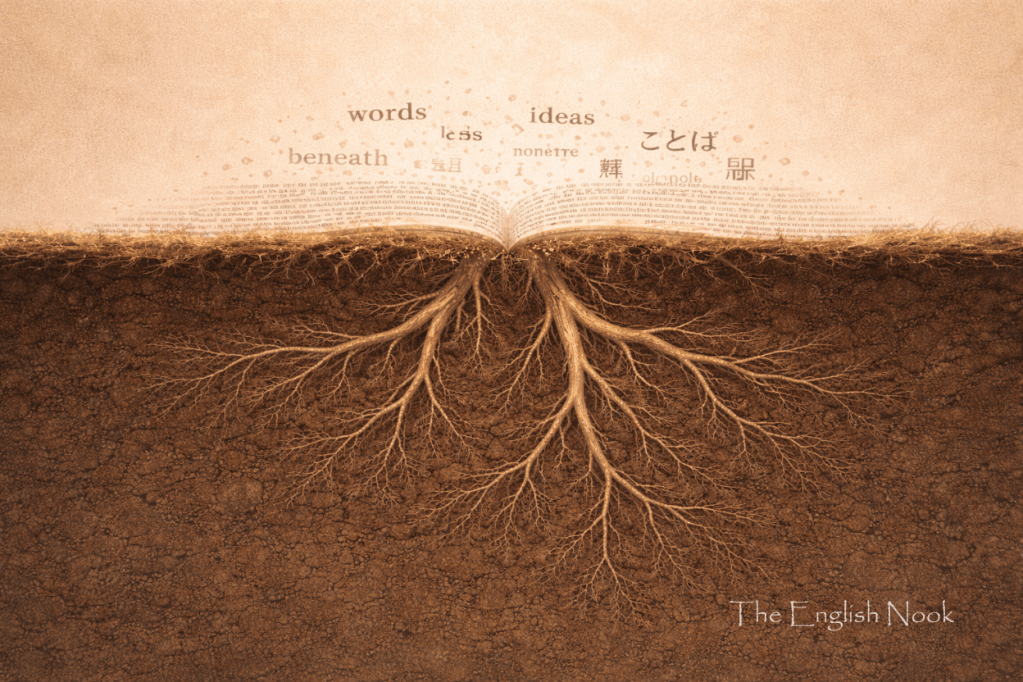
Leave a comment